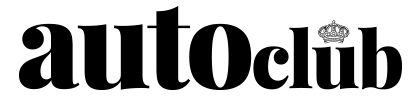Se cumplen 250 años del nacimiento del compositor alemán, último gran representante del Clasicismo, precursor del Romanticismo y autor de un legado artístico de incalculable valor
TEXTO: JOSÉ MANUEL ANDRÉS
En tiempos complejos por la situación sanitaria global, el mundo celebra el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos y el hombre que cambió para siempre la historia de la música a través de un legado artístico de incalculable valor. Nueve sinfonías, la ópera ‘Fidelio’, treinta y dos sonatas para piano, cinco conciertos para piano y orquesta y un sinfín de composiciones de cámara entre otras muchas obras dejó para siempre el genio de Bonn, pero también una peripecia personal marcada muchas veces por la incomprensión y el sufrimiento.
Nacido el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, por aquel entonces parte de un Sacro Imperio Romano Germánico ya en decadencia, el joven Beethoven fue un niño prodigio, pero no de forma casual, sino impulsado por el hecho de que su progenitor, Johann van Beethoven, fuese un tenor de la corte de la ciudad, también profesor de canto y violín y admirador del precoz y deslumbrante talento del por entonces aún adolescente Wolfgang Amadeus Mozart. Totalmente influido por esta figura, ofreció a su hijo una formación tan completa como exigente.
El pequeño Ludwig pasó su infancia totalmente dedicado a la música, sometido por los arrebatos de un padre autoritario, violento y con problemas de alcoholismo. Fue un niño alejado por completo de la vida normal del resto de chicos de su edad, algo que condicionaría para siempre su carácter, introvertido, arisco y temperamental. A los siete años ya había ofrecido su primer concierto en público, en la ciudad de Colonia, y la evolución del jovencísimo genio hizo precisa una formación más elevada de la que podía ofrecer su padre.
Cuando contaba con doce años, apareció en su vida Christian Gottlob Neefe, compositor y director de orquesta que continuó su proceso de aprendizaje, enseñándole a tocar el piano y las técnicas necesarias para componer sus primeras obras. Esta figura, que desde el principio consideró a su pupilo como «un segundo Mozart», le abrió con sus conocimientos las puertas de la orquesta de la corte del príncipe elector de Colonia Maximiliano Federico, un ambiente selecto, hasta entonces inalcanzable para un joven de origen humilde y en el que acabó imbuido del espíritu liberal e ilustrado de una época marcada por el pensamiento de Kant, las letras de Goethe o las ideas revolucionarias procedentes de Francia.
En este aprendizaje integral tuvo mucho que ver el matrimonio formado por Stefan y Eleonore von Breuning, que ejerció un papel fundamental tras la muerte de la madre de Ludwig, Maria Magdalena Keverich, en diciembre de 1787, cuando el músico tenía 17 años y acababa de desplazarse a Viena para proseguir con su brillante trayectoria musical. Después del fallecimiento de su esposa, Johann se dejó llevar por una espiral de depresión y alcoholismo que acabó con su encarcelamiento y de la que ya no se recuperó hasta su muerte en 1792.
 Viena, capital mundial de la música
Viena, capital mundial de la música
Esta situación obligó a su hijo mayor a hacerse cargo de sus hermanos, algo que sin embargo no frenó su incipiente carrera, pues el apoyo del conde Ferdinand von Waldstein como mecenas permitió a Ludwig regresar en ese mismo año de 1792 a Viena, capital mundial del arte musical en aquel momento y de donde jamás regresaría. Allí recibió la formación en materia de composición de Franz Joseph Haydn, uno de los más altos representantes del Clasicismo junto a Mozart y el que precisamente fue su alumno en esa época.
En 1795, con 25 años, llevó a cabo su primer concierto público en Viena como compositor, interpretando algunas de sus primeras obras: tres tríos para piano, violín y violonchelo. Su particular estilo impulsivo conquistó a la nobleza de la ciudad, convirtiéndolo pronto en una auténtica celebridad. A pesar de las muchas disputas con sus mecenas por aquello de las veleidades de su personalidad, no le faltaba apoyo financiero para seguir adelante, hasta el punto de separarse del amparo de Haydn, a quien no consideraba de su mismo gusto musical.
El cambio de siglo trajo consigo la Primera sinfonía, en do mayor (op. 21), estrenada en abril de 1800 y que alternó críticas y elogios por su carácter innovador y original. Un oscuro tormento comenzaba a cernirse sobre el genial compositor, profundamente angustiado por una sordera cada vez más evidente, el mayor de los miedos para cualquier persona dedicada en cuerpo y alma a la música. Ideas suicidas rondaron la cabeza de Ludwig en aquella etapa de su vida, convencido finalmente de su capacidad artística para sobreponerse a cualquier adversidad. Coincidió esta etapa con la publicación de la Segunda sinfonía, en re mayor (op. 36), estrenada en 1803 y de una alegría que contrasta sobremanera con los sentimientos de su autor en ese momento.
 Una actividad febril derivada de la sordera
Una actividad febril derivada de la sordera
Ante el avance imparable de la sordera, conciertos, recitales y clases musicales a la aristocracia vienesa desaparecieron de una vida artística totalmente entregada a la faceta de composición de obras que eran anheladas por editores y público. Curiosamente, poco más de una década después de que en 1791 Mozart falleciese en la pobreza y el olvido, Beethoven saboreaba las mieles del éxito profesional, algo que nada tenía que ver su vida amorosa, marcada por desengaños y pasiones imposibles ante la diferencia de estatus sociales.
En 1805, con la Tercera sinfonía, en mi bemol mayor (op. 55), conocida como ‘Heroica’, da un paso decisivo hacia la inmortalidad rompiendo con los esquemas del Clasicismo y abriendo camino al Romanticismo que pocos años después se impondría como nuevo periodo de referencia en la historia de la música hasta entrado el siglo XX. Esta composición estaba inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte como muestra de la pasión del músico por los ideales de la Revolución Francesa, pero en uno de sus célebres arrebatos de ira, cambió drásticamente de opinión al conocer cómo su referente se autoproclamaba emperador en mayo de 1804, pasando a sus ojos de libertador a tirano.
La Novena sinfonía, el último regalo
En la década siguiente llegaría la explosión definitiva de un compositor entregado a una producción febril, con hasta cinco sinfonías más. Su carácter indómito, ajeno a las convenciones sociales de la época, le fue apartando cada vez más del mundo. Beethoven, receloso de la autoridad y de un sistema de clases sociales que le arrebató el amor en su día, no aceptaba imposiciones de nadie y al genio se le permitía actuar libremente a cambio de obras mayúsculas que pasarían a la historia. Mientras, al éxito profesional Ludwig unía en su intimidad un profundo padecimiento por su aislamiento cada vez mayor.

Una partitura manuscrita por Beethoven.
Así, en soledad, tal vez con el firme propósito de superar a su admirado Mozart y apenas relacionándose con un grupo reducido de amistades, con las que se comunicaba a través de mensajes en cuadernos, el maestro compuso su último gran éxito, un regalo final al mundo en forma de Novena sinfonía, en re menor (op. 125), también conocida como ‘Coral’. Esta composición, estrenada en 1824 y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2001, se convertiría en la expresión definitiva de un nuevo lenguaje musical, referente para algunos de los grandes compositores del Romanticismo y hoy símbolo del humanismo y la libertad, hasta el punto de que una versión de su movimiento final es en nuestros días el himno de la Unión Europea.
Queda para el debate de historiadores y especialistas musicales la legitimidad de esa Décima sinfonía que Beethoven nunca llegó a completar y que el musicólogo británico Barry Cooper reconstruyó a partir de esbozos y fragmentos. Lo cierto es que los últimos años del compositor estuvieron marcados por un acusado agravamiento de un ya de por sí siempre maltrecho estado de salud. Problemas hepáticos le causaban terribles dolores abdominales, sed angustiosa y ausencia de apetito, tormentos que padeció hasta su muerte, el 27 de marzo de 1827, cuando tenía 56 años. Murió agasajado por la multitud, a diferencia de Mozart, cuyo Réquiem se interpretó en el funeral, pero el calor de la gente en la hora de la muerte fue la soledad en vida, esa que construyó una personalidad indisociable del genio creador de uno de los más grandes músicos de la historia.