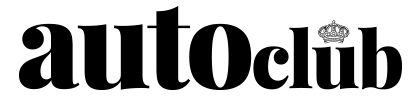Este ritual gastronómico catalán ha ganado adeptos en los últimos años y se ha convertido en toda una fiesta en la que disfrutar de un calçots en compañía de amigos y sin miedo a mancharse.
TEXTO: JAVIER VARELA

Calçots de Valls.
Pocos rituales gastronómicos despiertan tanta expectación y devoción como las calçotades catalanas, una celebración que va mucho más allá de una simple comida: es una experiencia cultural, un vínculo con la tierra y una excusa perfecta para disfrutar en buena compañía. Con el final del invierno, comienza la temporada de calçots, cuyo epicentro es Valls, la capital del Alt Camp catalán, donde cada año se celebra la Gran Fiesta de la Calçotada. Esta hortaliza, un tipo de cebolla blanca y tierna que alcanza entre 15 y 20 centímetros de longitud y aproximadamente 2 de diámetro, cuenta con Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que garantiza su calidad y autenticidad.
El origen de los calçots se remonta a finales del siglo XIX, cuando la tradición cuenta que un campesino de Valls, conocido como Xat de Benaiges, descubrió su característico sabor de manera accidental. Al asar cebollas a la brasa, algunas se quemaron por fuera, pero al pelarlas encontró un interior sorprendentemente tierno y dulce. Desde entonces, el proceso se ha perfeccionado: los calçots se asan con sarmiento hasta que la capa exterior queda ennegrecida, luego se envuelven en papel de estraza para que mantengan su calor y se sirven sobre una teja, acompañados de la tradicional salsa romesco o salvitxada, ambas elaboradas con ingredientes como tomates asados, ajo, almendras, avellanas y aceite de oliva.
Calçot, por su forma de cultivo
El nombre calçot proviene de la peculiar forma de cultivarlos, ya que la tierra se va amontonando sobre los brotes en un proceso llamado «calçar la terra sobre els brots». Este método permite que la cebolla crezca alargada y mantenga su textura tierna. Su cultivo es un trabajo minucioso: se siembran entre octubre y diciembre y se dejan crecer hasta el verano, momento en que se arrancan y se replantan sin la parte superior de las hojas, para después seguir acumulando tierra a medida que crecen.
 Las calçotades no son solo una comida, sino un evento social que se ha convertido en toda una tradición. Se celebran al aire libre, en el campo o en masías, donde familias y amigos se reúnen en torno al fuego. Los comensales, equipados con grandes baberos para evitar manchas, sostienen el calçot por el tallo verde y, con un gesto preciso, retiran la capa quemada para descubrir el interior jugoso. No es tarea fácil: es inevitable tiznarse las manos y, a veces, incluso perder parte de la cebolla en el proceso. Una vez limpio, se sumerge generosamente en la salsa y se lleva a la boca con un movimiento característico, inclinando la cabeza hacia atrás y disfrutando de ese bocado único que simboliza el invierno catalán.
Las calçotades no son solo una comida, sino un evento social que se ha convertido en toda una tradición. Se celebran al aire libre, en el campo o en masías, donde familias y amigos se reúnen en torno al fuego. Los comensales, equipados con grandes baberos para evitar manchas, sostienen el calçot por el tallo verde y, con un gesto preciso, retiran la capa quemada para descubrir el interior jugoso. No es tarea fácil: es inevitable tiznarse las manos y, a veces, incluso perder parte de la cebolla en el proceso. Una vez limpio, se sumerge generosamente en la salsa y se lleva a la boca con un movimiento característico, inclinando la cabeza hacia atrás y disfrutando de ese bocado único que simboliza el invierno catalán.
Un babero y a disfrutar
El secreto de una buena calçotada radica en la técnica de cocción. Para conseguir el punto perfecto, los calçots deben asarse con leña de pino o sarmiento, nunca en brasa, sino en fuego directo y con llamas vivas. Es crucial no cortar las hojas antes de asarlos, ya que estas ayudan a retener los jugos y facilitan su manejo al comerlos. Se colocan sobre parrillas dobles y se giran cada tres minutos hasta que el exterior queda completamente carbonizado. Luego, se envuelven en hojas de periódico en forma de rulo y se almacenan en cajas para mantenerlos calientes hasta que llegue el momento de degustarlos.
 En la mesa, la diversión continúa. Se comen con las manos, sin remilgos y sin miedo a ensuciarse, porque precisamente esa es parte de la magia de la calçotada. El sabor ahumado de los calçots, combinado con la cremosidad de la salsa romesco o salvitxada, crea una explosión de sabores que hacen de este ritual una experiencia inigualable. Para completar el festín, es costumbre acompañar la comida con carne a la brasa y regarla con buen vino o cava, servidos en porró para seguir con la tradición.
En la mesa, la diversión continúa. Se comen con las manos, sin remilgos y sin miedo a ensuciarse, porque precisamente esa es parte de la magia de la calçotada. El sabor ahumado de los calçots, combinado con la cremosidad de la salsa romesco o salvitxada, crea una explosión de sabores que hacen de este ritual una experiencia inigualable. Para completar el festín, es costumbre acompañar la comida con carne a la brasa y regarla con buen vino o cava, servidos en porró para seguir con la tradición.
Más que una comida, la calçotada es una celebración del territorio, del buen comer y del placer de compartir. Quienes la prueban, no solo disfrutan de un manjar único, sino que también se sumergen en una tradición centenaria que define la esencia de la gastronomía catalana.